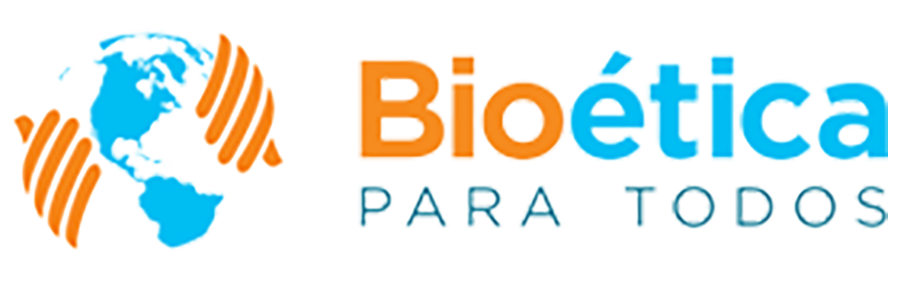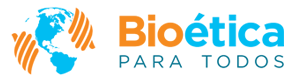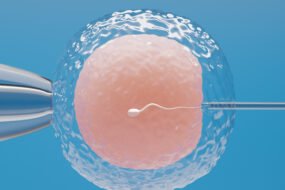La eugenesia —del griego eu (bien) y genos (origen)— es la teoría y práctica de mejorar las características genéticas de una población humana mediante diversas formas de intervención. Desde su formulación en el siglo XIX, ha generado profundas controversias éticas, políticas y sociales, especialmente por su aplicación coercitiva en distintos momentos de la historia. En la actualidad, los avances en la genética, la biotecnología y la medicina reproductiva han revitalizado el debate, planteando nuevos dilemas bioéticos sobre los límites de la intervención humana, la justicia social, la autonomía reproductiva y la dignidad humana. Este artículo explora las raíces históricas de la eugenesia, su evolución contemporánea, y los principales cuestionamientos éticos que plantea desde la perspectiva de la bioética.
La eugenesia clásica
La eugenesia como concepto científico fue popularizada por Francis Galton en 1883, primo de Charles Darwin, quien propuso la mejora genética de la especie humana mediante el fomento de la reproducción entre personas con “buenas características hereditarias”. Esta “eugenesia positiva” se complementaba con una “eugenesia negativa”, que proponía impedir la reproducción de individuos considerados portadores de rasgos no deseables, como enfermedades hereditarias, discapacidades mentales o “desviaciones morales”.
Durante el siglo XX, diversos países adoptaron políticas eugenésicas, muchas de ellas con carácter obligatorio. En Estados Unidos, por ejemplo, miles de personas fueron esterilizadas por leyes estatales, muchas veces sin su consentimiento. Pero el caso más extremo fue el de la Alemania nazi, donde la eugenesia fue la base del exterminio de millones de personas bajo la ideología de la “pureza racial”.
La eugenesia moderna
A partir del descubrimiento del ADN y la revolución genómica, la eugenesia adoptó nuevas formas. El uso de pruebas genéticas, la selección de embriones mediante diagnóstico genético preimplantacional (DGP), y las tecnologías de edición genética como CRISPR, han permitido intervenciones más precisas, voluntarias y menos invasivas. Esta “nueva eugenesia”, también llamada eugenesia liberal, ya no es impuesta por el Estado, sino elegida por individuos o familias, lo que ha generado nuevas preguntas éticas sobre la libertad, el perfeccionismo genético, y las posibles consecuencias sociales de estas decisiones.
Dilemas bioéticos de la eugenesia
¿Selección o discriminación?
Uno de los principales dilemas bioéticos que plantea la eugenesia moderna es el riesgo de que la selección genética se transforme en una forma encubierta de discriminación. La posibilidad de elegir características como el sexo, la estatura o incluso el cociente intelectual de un futuro hijo puede reforzar estereotipos sociales, aumentar la desigualdad y alimentar una visión utilitarista del ser humano. Como advierte Habermas, una sociedad que normaliza la intervención genética corre el riesgo de transformar la reproducción en un proceso de diseño y la vida humana en un producto.
Autonomía reproductiva vs. determinismo genético
Otro dilema surge de la posible instrumentalización de los hijos. Si los progenitores escogen determinadas características para sus hijos, ¿están condicionando su autonomía futura? La ética kantiana advierte sobre el peligro de tratar a las personas como medios para un fin. En este caso, seleccionar un embrión por sus supuestas capacidades puede reducir la libertad del individuo a los designios de un proyecto parental.
Riesgos de desigualdad social y biotecnología elitista
El acceso desigual a las tecnologías genéticas es una de las principales preocupaciones de la bioética contemporánea. Si sólo ciertos sectores de la población pueden pagar por terapias genéticas avanzadas o por selección embrionaria, se corre el riesgo de crear una nueva forma de brecha social basada en la biología.
Marco bioético para evaluar la eugenesia
El enfoque principialista desarrollado por Beauchamp y Childress ofrece un marco útil para analizar la eugenesia moderna:
– Autonomía: debe garantizarse el consentimiento informado y libre de coacción.
– No maleficencia: evitar daños innecesarios.
– Beneficencia: las decisiones deben orientarse al bienestar del futuro hijo.
– Justicia: asegurar un acceso equitativo a las tecnologías.
Enfoques alternativos: ética del cuidado y bioética personalista
La ética del cuidado propone una visión menos abstracta y más contextual, centrada en las relaciones humanas. Desde esta perspectiva, las decisiones genéticas deben valorarse no sólo por sus consecuencias, sino por el tipo de vínculos que promueven.
Perspectivas futuras
El avance inevitable de la genética
Es innegable que los avances en edición genética y medicina reproductiva continuarán desarrollándose. La pregunta ya no es si se pueden usar estas herramientas, sino cómo, cuándo y para qué.
Hacia una ética de la responsabilidad
Siguiendo a Hans Jonas, se requiere una ética del futuro, donde las decisiones actuales consideren sus efectos sobre las generaciones venideras.
Como conclusión…
La eugenesia, tanto en su versión coercitiva del pasado como en su forma liberal del presente, plantea desafíos éticos que obligan a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la configuración de la vida humana. La bioética, como disciplina de frontera, tiene la responsabilidad de establecer criterios que garanticen el respeto a la dignidad humana, la equidad social y la responsabilidad intergeneracional.
Por: Dora García Fernández
*Este artículo fue escrito con la ayuda de ChatGPT y la revisión de la autora.